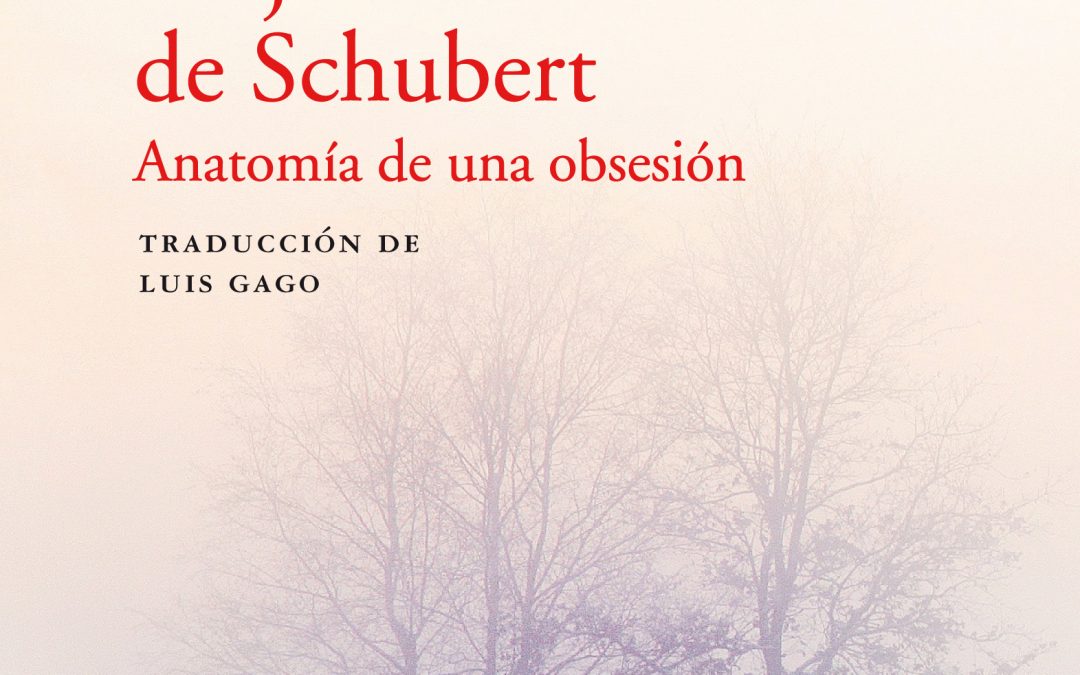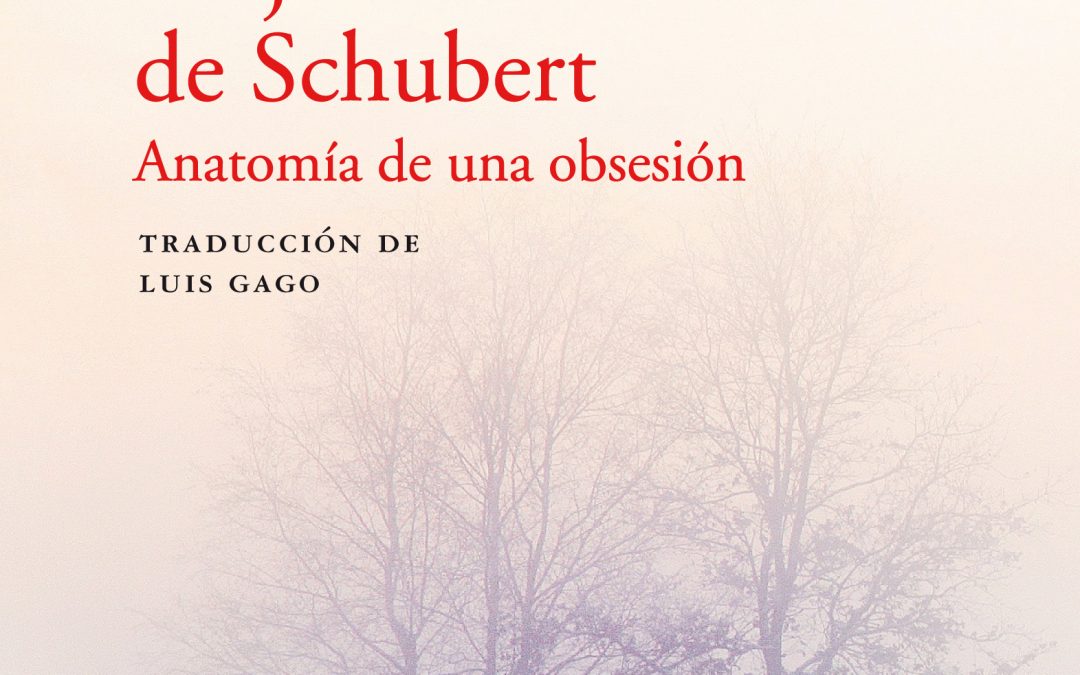
por Ramón del Buey Cañas | Abr 20, 2019 | Críticas, Libros |
Título: «Viaje de invierno» de Schubert. Anatomía de una obsesión.
Autor: Ian Bostridge
Traducción: Luis Gago
Editorial Acantilado (2019)
Colección: El Acantilado, 385
400 págs.
El subtítulo de «Viaje de invierno» de Schubert, a saber, «Anatomía de una obsesión», ofrece más pistas sobre el contenido de este volumen que su rótulo. El núcleo del sintagma, «anatomía», está relacionado con el elemento sistemático de mayor relieve que puede encontrarse en el libro: el formato; fundamentalmente, la división y disposición del texto en 24 capítulos —uno por cada Lied de Winterreise, respetando el orden del ciclo— y el aparato bibliográfico. El complemento del nombre, sin embargo, refiere al carácter apasionado de la relación que el autor, ¿hasta qué punto importa si reputado cantante de la obra schubertiana?, mantiene con su objeto de estudio. O, por mejor decir, con el objeto de su obsesión, pues, ciertamente, el tratamiento que se dispensa a Winterreise dista de ser homogéneo y de seguir un «método científico», algo de lo que el tenor de Wandsworth, por lo demás, es muy consciente: «Este libro […] no constituye más que una pequeña parte de una constante exploración de la compleja y hermosa red de significados —musicales y literarios, textuales y metatextuales— dentro de la cual opera su hechizo este Viaje de invierno» (p. 368). Sin duda, en ello ha de cifrarse el principal causante de la mala acogida que «Viaje de invierno» de Schubert ha recibido entre algunos críticos, defraudados por el incumplimiento de sus bienintencionadas —aunque, por la misma regla de tres que aplican, también ingenuas o trasnochadas— exigencias de rigurosidad. En cualquier caso, Bostridge despeja repetidamente todo atisbo de sospecha con respecto a los propósitos y la naturaleza de su trabajo. Valga el siguiente fragmento a guisa de última prueba:
«En este libro quiero utilizar cada canción como una plataforma para explorar esos orígenes [aquellos en los que las canciones con acompañamiento de piano formaban parte de la vida doméstica cotidiana y disfrutaban de la supremacía en la sala de conciertos]; situar la obra en su contexto histórico, pero también encontrar conexiones nuevas e inesperadas, tanto contemporáneas como desaparecidas hace ya mucho tiempo: literarias, visuales, psicológicas, científicas y políticas. El análisis musical tendrá que desempeñar inevitablemente un papel, pero este libro no es ni aspira a ser, en ningún caso, una guía sistemática de Viaje de invierno, algo que ya se halla suficientemente representado en la bibliografía». (pp. 12-3)
Queda demostrada, por tanto, la prevención del autor frente al peligro de incurrir en una aproximación incauta. (La discusión sobre el mayor o menor valor de un análisis del fenómeno musical que suscriba o subvierta las premisas propugnadas a tal efecto por un Th. W. Adorno —ejemplo, desde luego, no azaroso— es muy distinta, pero su dilucidación no procede ahora.) Baste, entonces, con lo afirmado hasta aquí: Bostridge plantea un enfoque asistemático —es decir: contrario al sentido que se le presupone habitualmente a este adjetivo— de Winterreise, aunque eso no significa —y, por supuesto, no significa a priori— que su intento no proporcione ninguna recompensa al lector. De hecho, por encima del resto de virtudes que reúne el libro, puede afirmarse que «Viaje de invierno» de Schubert brinda un acercamiento original —y, según el caso, sugerente en tanto que útil para un ataque hermenéutico fecundo— a los poemas de Wilhelm Müller. Esto es llamativo, aunque quizá no sorprendente: hay una asimetría evidente entre el elevado número de consideraciones vertidas a tenor de los versos del escritor alemán y aquellas, mucho más escasas, que abordan la música de Schubert —a la vista de la perspicacia de estas últimas, pero sin desdoro de la agudeza de las primeras, hubiesen sido agradecidas más páginas en dicha línea—. No obstante, lo que no puede dejarse de reconocer a Bostridge, al margen de la orientación con que dirige sus hipótesis de lectura, es la sagacidad de las preguntas que formula: ¿Quién es el viajero de Winterreise?¿Quién es el que rechaza y quién el rechazado en Erstarrung?¿Por qué Schubert prescindió del artículo determinado en su versión —Winterreise— del ciclo original de Müller —Die Winterreise—?¿Qué implica la alusión a la figura del carbonero en Rast?¿Hay ironía en la partícula Leier– de Der Leiermann?¿Por qué Schubert sustituyó el «Die Menschen schnarchen» de Im Dorfe por «Es schlafen die Menschen»?¿Cuáles son las connotaciones del término Fremd?¿Qué representan los tres soles de Die Nebensonnen?…
Ahora bien, no siempre tales interrogantes son correspondidos de igual modo por las tentativas explicativas que aventura Bostridge. Entre ellas, por ejemplo, podemos encontrar excursus históricos. En el capítulo dedicado a Rast asistimos a una especulación con relación al uso del coque en los altos hornos de Gran Bretaña en 1788, a la fundición de acero pionera de Essen, construida por Friedrich Krupp en 1810, o a la asombrosa transformación de la utilización de fuentes de energía entre 1560 y 1860 en Inglaterra y Gales. Se cita a historiadores de la economía, como Tony Wrigley, se aportan gráficas —la que figura en el mencionado capítulo no es la única— y se hace alusión a acontecimientos políticos, como los Decretos de Carlsbad, el Congreso de Aquisgrán de 1818 o la masacre de Peterloo en 1819. ¿En qué medida puede establecerse un nexo entre este tipo de recursos y el significado de la obra de Schubert? Independientemente de la respuesta con que uno decida atenuar el punzante requerimiento de esta incógnita, Bostridge no incurre nunca en el error que más debería enfurecer a un interlocutor inteligente: la imposición de su trama de datos historiográficos como una suerte de dogma exegético que pretendiese disolver y agotar los misterios —por cierto: una palabra de la que se abusa cuando hablamos de música— que atraviesan cada Lied de Winterreise.
Pero la movilización de conceptos y sucesos tan trascendentes merece, si no quiere caer en una retórica de falsas promesas, una reflexión pareja, que, en ocasiones, el argumento de Bostridge desmerece. Es el caso de la sección dedicada a una de las canciones más excelsas del ciclo: Im Dorfe, donde podemos leer lo siguiente:
«En Winterreise hay un trasfondo político que no guarda ninguna relación con la arqueología textual y con un detallado contexto histórico, sino que me golpea, visceralmente, cada vez que llego a “Im Dorfe” en las salas tapizadas en rojo de la tradición clásica. La cuestión que se impone es la de la buena fe. Se experimentan estos sentimientos, y luego se pasa a otra cosa: al salir a la calle, coger un taxi o montarse en un tren, de vuelta a casa, de vuelta al hotel, camino del aeropuerto. ¿Para qué están ahí esos sentimientos? En Winterreise nos enfrentamos a nuestras angustias, y nuestras intenciones pueden ser catárticas o incluso existenciales: cantamos sobre nuestra absurdidad con el único fin de poder refutarla, superándola con nuestros propios recursos poético-musicales. Pero cuando oímos la protesta social incrustada en el ciclo, ¿nos limitamos simplemente a acariciar la idea de una retirada al bosque, o la de abrazar al marginado? A las anteriores generaciones les resultaba, quizá, más fácil creer en el poder de lo que la generación de los años sesenta llamó la “concienciación”, lo que, en la década de 1820, era la “compasión”. ¿Es Winterreise, peligrosamente, una parte diminuta del andamiaje de nuestra complacencia? Si el propósito de la filosofía es no sólo interpretar el mundo, sino cambiarlo, ¿cuál es el fin del arte?». (pp. 289-290)
Aquí nos quedamos en la mera superficie. Cuesta aceptar que la intuición de Bostridge —tan penetrante unos párrafos atrás, cuando adivina en las significaciones de la sonoridad de «schlafen» la justificación del trueque operado por Schubert con respecto a «schnarchen», el término utilizado por Müller— se conforme con una conjetura de semejante vaguedad a propósito del alegato social que subyace a la situación descrita en Im Dorfe. La referencia a la manoseada tesis de Marx difícilmente escapa al patetismo de un tópico gratuitamente empleado, y la confesión de la «visceralidad» con la que emerge el auto-odio burgués, aunque pueda provocar nuestra conmiseración, interrumpe el tono general del discurso restando potencia a las disquisiciones analíticas con que, en otros pasajes, Bostridge consigue arrojar luz sobre los enigmas de Winterreise. No negaremos que estos vicios se tornan probables en la medida que la mención a los rasgos de la Viena Biedermeier son constantes, pero ello, en definitiva, desluce la notable impresión que produce el resto del volumen —aunque también quepa aducir, con una dialéctica un tanto perversa, que asimismo ensalce, como por cociente, los tramos más meritorios—. Algo similar ocurre en los tres folios consagrados a Der stürmische Morgen, aunque la brevedad, en esta coyuntura, se interpreta por defecto como una explícita declaración de intenciones; cuando menos, queda el consuelo de la remisión a momentos más provechosos, cristalizada en el fugaz comentario que recibe la indicación «ziemlich geschwind, doch kräftig» («bastante rápido, pero enérgico»). Porque, efectivamente, además de los títulos que premian, no solo literariamente, el riesgo de un examen exento de ideas musicales —mayoritarios y entre los que, para disolver los últimos posos de reserva que pudiera albergar el lector potencial, cabe resaltar Gute Nacht, Der Lindenbaum, Der greise Kopf, Die Krähe, Das Wirsthaus o Der Leiermann—, hallamos, por contra y fortuna, otros apartados preocupados, si no en exclusiva, prácticamente en su totalidad, por la propia materia sonora de Winterreise. Concluiremos esta reseña con una nota sobre Wasserflut, el más relevante de aquellos.
Bostridge comienza el capítulo con una digresión y una anécdota —no es infrecuente—, esta vez en relación con el público de los recitales de Lieder. En torno al año 2000, en el Wigmore Hall de Londres, el autor localizó entre la audiencia que asistía a su concierto —¿adivinan el programa?— a un pianista excepcionalmente distinguido. Hacia la mitad de la función, «[c]uando Julius [Drake] atacó los primeros compases de “Wasserflut”, el pianista que estaba entre el público—llamémoslo A—empezó a mirar la partitura con incredulidad. Agitando su cabeza, se volvió hacia su compañero—llamémoslo B—y señaló con un dedo los pentagramas. No recuerdo la reacción de B, pero el golpe de gracia llegó cuando A giró su cuerpo por completo para comunicar su disentimiento artístico, revelando con ello que la persona sentada en la fila inmediatamente detrás de la suya era otro famoso pianista, C, que parecía bastante desconcertado por la interrupción» (p. 135). El objeto de disputa era el primer compás de la pieza; Bostridge expone con precisión el problema: la ejecución del tresillo —mano derecha— frente a la ejecución del ritmo sincopado de corchea con puntillo y semicorchea —mano izquierda—. No interesa tanto la solución por la que aboga el tenor inglés, la llamada «asimilación del tresillo», como el amplio conocimiento doxográfico que despliega a propósito de este debate musicológico. Aparecen nombres y artículos de investigación pertinentes —los de Josef Diechler, Alfred Brendel, Paul Badura-Skoda, David Montgomery, Arnold Feil, Gerald Moore o Julian Hook— y se reproduce la reflexión que había conducido a los protagonistas sobre el escenario hasta la traducción en sonidos de la notación mencionada.
¿Por qué Bostridge no ha escrito cada capítulo de su libro siguiendo esta pauta metodológica? No es demasiado forzado trazar una analogía entre los tres pianistas de esta historia —exceptuando, naturalmente, a Julius Drake— y las reacciones que podrá suscitar «Viaje de invierno» de Schubert. Habrá quien persiga entre sus páginas la confirmación de una concepción prefijada, bien proyectada sobre Winterreise, bien relativa al modo correcto de escribir un ensayo sobre música. Este lector buscará la complicidad de un segundo, cuya opinión permanecerá desconocida —quizá por encontrarse demasiado a merced de la influencia del primero o de reseñas como la presente—. Por último, un tercer lector percibirá los juicios anteriores como una interrupción. Postergará la confrontación y preferirá seguir entendiendo la experiencia de su lectura a la manera de un viaje, donde la flexibilidad con respecto a las propias expectativas propicia no solo una mayor libertad en el juego, sino también el descubrimiento de posibilidades de comprensión hasta ese instante inauditas. Pero seguramente esta metáfora resulte irónica a causa de los epítetos.

por Pol Frau | Ene 13, 2019 | Críticas, Libros |
Reconozco que tenía muchas dudas con Conversaciones entre amigos (Random House), tenía todos los ingredientes para resultar ser una de aquellas novelas en que un escritor de mediana edad escribe sobre la vida de unos jóvenes en el final de su adolescencia a principios del siglo XXI. Unos jóvenes que no conoce ni sabe cómo piensan pero que intuye que se pasan el día hablando por las redes sociales y tienen relaciones sentimentales múltiples y todos son comunistas o anarquistas, aunque solo lo son desde una posición teórica y se empeña en repetir esta idea como un mantra.
Cuando la empecé a leer descubrí que me equivocaba. Quizás me dejé influenciar por el trato que la prensa española le ha dedicado, un tono sensacionalista que me recordaba a la cobertura que previamente habían dado a las tímidas reivindicaciones sociales de los concursantes de OT, claro que no fue hasta más tarde que descubrí que se trataba de una ópera prima de una joven escritora irlandesa de apenas 25 años, Sally Rooney.
Frances, el personaje narrador de esta novela, pronto me empezó a hablar de una forma que sentí muy íntima, y no es difícil, ya que Frances se abre ante el lector como no lo hace ante nadie y nos muestra sus pensamientos con una naturalidad que únicamente es posible tener con uno mismo. La novela no deja de ser, de principio a fin, un torrente de pensamientos que se vuelcan de la cabeza de Frances al papel en los que nos habla de cómo los demás ejercen presión sobre nosotros de forma constante. A través de los ojos de los demás nos sentimos juzgados, intimidados, valorados, menospreciados y sentimos celos de ellos, nos generan dependencia o suponen una amenaza para nuestros anhelos. Los demás son siempre aquellos con los que constantemente nos vemos comparados y nos sirven como guía; qué pasaría si yo fuera como esa persona, qué pasaría si yo no hubiera conocido a esta otra, qué haría yo en su lugar en esa situación. Frances se pregunta constantemente esta clase de cuestiones y lo hace en secreto, sin compartirlo, sin explicar prácticamente nunca qué piensa, ni qué desearía hacer, ni cómo estar con una persona o estar sin ella le hace sentir, y sin embargo vive. Y de esto nos habla Sally Rooney, de cómo pasa la vida entre aquello que de repente hacemos sin pensar y aquello que siempre pensamos pero nunca nos atrevemos a decir, y de los problemas que surgen entre estos instintos y esos miedos. Desde este punto es desde el que me gustaría que Conversaciones entre amigos fuera introducido, el resto del argumento para mi resulta secundario, aunque cierto es que sin el resto esta reseña se quedaría corta.
Frances es una estudiante universitaria de veinte años y poco que está muy unida a su exnovia Bobby por la que siente cierta admiración, aunque también algunos recelos, pero que a pesar de todo no deja de ser la única amiga importante que tiene. Todo fue así hasta que conocen a Melisa, poeta igual que ellas pero diez años mayor, en uno de los recitales que solían organizar, y pronto también a su marido Nick. No tardará en formarse un estrecho vínculo entre los cuatro que se repetirá en el tiempo y que paradójicamente distanciará al hasta entonces inseparable binomio de estudiantes. Mucha prensa ha llenado páginas hablando del spoiler de las relaciones afectivas múltiples que se formaran entre los cuatro, pero he sentido que pocos le han hecho justicia a la naturalidad con la que Rooney afronta la cuestión.
En el fondo nos remitimos a un debate recurrente, ¿es posible amar a dos personas? ¿Es posible que una relación múltiple sea tolerada por todas las partes? Si algo me gusta de Rooney es que no nos ofrece un poliamor (para utilizar el vocabulario habitual en estas discusiones) idílico en el que todos ganan, no siempre es posible un felices los cuatro como diría Maluma. Nos muestra al fin y al cabo de qué estamos hablando cuando hablamos de relaciones afectivas múltiples, de personas que se encuentran y se atraen, que empatizan y se ayudan unas a otras, que les sirven de canal para descargar sus inseguridades, y en definitiva, que les abren puertas que las relaciones que tenían hasta entonces no les habían abierto, y de esta forma les ayudan a crecer y a avanzar, a experimentar sensaciones nuevas, vínculos que raramente son simétricos en una pareja.
Frances en buena medida no hace distinciones, Bobby es su mejor amiga y también fue su amante, siente celos de que tenga otras amistades pero aun así no le prohíbe tenerlas y se pregunta por qué se prohíbe tener otras relaciones afectivas cuando ya tienes una, e incluso se pregunta qué separa lo que tiene con Bobby de una relación, y hasta qué punto son o no son novias y si esto debe influir o no en que se vean con otras personas. La gracia de Sally Rooney es que no tiene complejos en poner en cuestión el funcionamiento de las relaciones humanas y en este pack entra la política, el trabajo, la familia y también el amor. Sin duda es el tránsito entre la juventud y la llamada edad adulta, la época donde aparecen estas dudas respecto al funcionamiento del mundo, la época en la que vive Frances pero también Rooney, y son en los pequeños detalles en los que se aprecia cuando un escritor se está dejando la piel en lo que escribe y cuando está creando un artificio más para entretener al público
Algo tendrá Sally Rooney que recientemente acaba de publicar su segunda novela Normal People que ha conseguido colarse en la lista larga de The Man Booker Prize, prestigioso premio otorgado a la mejor novela en inglés del año, y el periódico The Guardian ya apresura a llamarle “un futuro clásico”. A la espera de que nos llegue su traducción al castellano os recomiendo empezar por esta, la aquí reseñada, su primera novela.

por Marina Hervás Muñoz | Oct 31, 2018 | Críticas, Música |
El Teatro Real de Madrid ha acogido, desde el pasado 23 de octubre, Only the sound remains, la celebrada cuarta ópera de Kaija Saariaho coproducida por De Nationale Opera & Ballet de Ámsterdam (también estuvimos en su estreno holandés en 2016), la Canadian Opera Company de Toronto, la Opéra national de Paris y la Finnish National Opera de Helsinki, cuyo montaje ha quedado en manos de Peter Sellars. Es, en realidad, una ópera de cámara en despliegue de medios, pues la música es interpretada por un reducido número de músicos (cuarteto vocal, cuarteto de cuerda, percusión, kantele y flauta) y cuenta solamente con dos cantantes solistas, Philippe Jaroussky y Davone Tines. Eso dota a la obra de un constante aura intimista, que marca las pautas para repensar los derroteros de las posibilidades de la ópera hoy, que tan maltrecha está en algunos contextos. El formato de cámara ha sido ya visitado por numerosos compositores contemporáneos, como Britten, Glass o Benjamin por una cuestión presupuestaria pero también, quizá, porque no hacen falta grandes despliegues para conseguir un resultado potente a nivel escénico. Quizá lo que está muerto de la ópera es su grandilocuencia.
Pero yendo al tema que nos ocupa. Lo peor de la propuesta es, sin lugar a dudas, el libreto, redactado por Ezra Pound y Ernest Fenollosa. La ópera se divide en dos partes, Tsunemasa y Hagoromo, siguiendo el procedimiento del teatro nō japonés, La primera parte se trata de una invocación, donde se contraponen el mundo real con la aparición de un espíritu corporeizado y en la segunda, se crea una trama en torno a una danza. Así, en la primera parte, Tines, haciendo el rol del monje budista Gyokei, invoca al espíritu de Tsunemasa (Jaroussky). En la segunda parte, un pescador (Tines) encuentra la capa de un ángel, una Tennin (representado por la bailarina Nora Kimball-Mentzos), sin la cual no podrá regresar al cielo. Para recuperarla, debe bailar para el pescador, cuyo conflicto moral es representado por Jaroussky. Como en otras óperas, el argumento no tendría que ser necesariamente, algo de peso, pero lo menos conseguido del que nos ocupa es la constante sensación de estar frente a un texto que exotiza el mundo oriental, con un lenguaje gratuitamente barroquizado y con un contenido lleno de moralina religiosa que resulta chirriante ciento y pico años de la muerte de Dios. Es una lástima, porque ambos temas, en abstracto, resultaban de lo más interesante: por un lado, el deseo irracional y siempre presente ante una muerte de hablar -acaso por última vez- con los seres queridos que se han ido para siempre; y, por otro, la compleja estructural moral de nuestras decisiones. Todo esto quedó lamentablemente en un segundo plano.
Pero, pese a este libreto un tanto fallido, tanto la puesta en escena -con un interesante juego de luces y un simple telón de tela- como el trabajo musical fue muy rico en matices, colores, y compleja estructural. Vayamos por partes. La propuesta escénica de Sellars se reducía, como ya hemos adelantado, a elementos mínimos con los que construía el espacio. ¿Cómo se articula, al mismo tiempo, el espacio de los vivos y el de los muertos, el mundo real y el que nunca podremos acceder sin renunciar a la vida? Aunque en algunos momentos podría haber tratado de forzar algo más, prefiero siempre lo comedido y justo que el exceso sin sentido, como en la última ópera de Sciarrino. La complicidad entre ambos protagonistas fue clave, especialmente para dos momentos que nunca me imaginé ver en el Teatro Real: uno en el que Jaroussky, haciendo las veces de Tsunemasa, se acuesta encima de Tines en el rol de Gyokei y otro en el que, finalmente, se besan. Una conjunción no erotizada de dos personas que se han querido mucho y que se unen así, en esa intimidad de dos cuerpos solitarios. En la segunda parte, en la que interviene la danza de Nora Kimball-Mentzos, fue algo más forzada el diálogo entre las partes implicadas en la pieza. En algunos momentos, Kimball-Mentzos quedaba como fuera de escena, tratando de llenar un espacio que nunca se le abrió propiamente. Fue fundamental el juego de luces, que invitaba al ojo a dejarse engañar, mostrando a los protagonistas deformados, enormes, o hacerlos desaparecer. El sonido cooperó en este asunto de forma específica. La espacialización del sonido -algo pobre y que dejó muchos caminos por explorar- quería dar cuenta de un espacio enorme, quizá un templo, pero quizá también un espacio indeterminado donde, de haber salido bien, la idea sería habernos sumergido en esa maraña de luz, oscuridad y sonido reverberante.
Aunque ambas historias eran, en principio, dos entidades argumentales separadas, musicalmente tenían un material común. Esta parte fue, sin duda, la mejor. La música no arroja grandes sorpresas con respecto a las últimas creaciones de la compositora finlandesa, pero destaca el gran trabajo de contención de la tensión, construida a base de la suma de capas sonoras y no mediante grandes volúmenes y un finísimo trabajo de música de cámara, mérito a partes iguales de la composición y de la excelente interpretación de los músicos. El tandem construido entre Tines y Jaroussky es una de las joyas de la obra. El contraste entre ellos no solo es entre sus voces, rotunda y profunda la de Tines, controladísima por lo demás, y fina y precisa la de Jaroussky; sino también por sus roles dramáticos. Mientras que Jaroussky era lo etéreo, Tines se encontraba en el plano terrenal, y así fue la interpretación de ambos. Jaroussky deambulaba por el escenario, pues su sitio era, en realidad, ninguna parte entre los vivos, era un desplazado de la vida, y Tines, sin embargo, se aferraba al suelo -quizá único anclaje que le queda-. Especialmente destacable fue la intervención del cuarteto vocal (Else Torp, Iris Oja, Paul Bentley-Angell, Steffen Bruun), que era radicalmente exigente y complejo, y la interpretación de Camile Hoitenga a la flauta. Su línea era, con diferencia, la más rica de entre las instrumentales, con reminiscencias al primer Boulez por momentos. Ya que la inspiración era el mundo japonés, me faltó -aunque reconozco que es una petición personal- más diálogo con las grandes referencias de la música contemporánea japonesa. Quizá por evitar ese extraño eurocentrismo que siempre aparece cuando se trata de emular, desde Europa, el supuesto aroma asiático. La violencia comedida, a base de las interrupciones temporales de Toshio Hosokawa (en obras como Landscape I), por ejemplo, pdorían haber sido un recurso para plantear alternativas a la construcción del contraste dinámico. Pero esto es un debate abierto: las cuestiones serían si, efectivamente, hay algo así como un sonido específicamente occidental y oriental, en caso afirmativo, si se puede reconstruir y, por último, quién o quiénes son dueños de ese mundo sonoro. ¿Qué «sonido queda», siguiendo el título de la ópera? Quizá los sonidos por sonar. Es una ópera, a mi juicio, que intenta pensar sobre lo que no está. Como decía Bloch, la música surge como un deseo sonoro de invocar, mediante el sonido, lo que ya no podemos atrapar (por eso, Pan retiene a Siringa en los caños con los que ha construido su flauta). Lo que queda siempre, entonces, es un resto.

por Marina Hervás Muñoz | Oct 23, 2018 | Críticas, Música |
Fotos con Copyright de Pablo F. Juárez
Hay algo que valoro de cualquier institución, colectivo o grupo artístico: la valentía. Y eso es lo que demostraron los miembros de Cantoría (Jorge Losana -director-, Inés Alonso, Valentín Miralles y Samuel Tapia) en su «presentación en sociedad», como se comprendió en el entorno más entendido, el pasado 19 de octubre en el Museo del Prado con motivo de la exposición de Bartolomé Bermejo. Es un grupo acostumbrado a cantar música profana española, y no, como en este concierto, música sobre todo religiosa. Es una diferencia enorme en la música de esta época (y de todas, me atrevería a decir). La primera, teatral, con un toque descarado y hermanada (como no lo ha estado desde entonces) con la popular. La segunda, por el contrario, es más bien introvertida e intimista, más compleja a nivel armónico. No se podían hablar de ciertos tiempos sin sentir y mostrar respeto. Así que los de Cantoría salieron de esa «zona de confort» (de la que nos gusta hablar tanto y nadie sabe lo que es muy bien) para mostrar que solo tienen un límite: el no tener límites.
Escogieron un repertorio como una suette de cata de la producción musical que podría haber sonado en cualquier esquina de la Corona de Aragón y Castilla durante el siglo XV. Toda una oportunidad de escuchar, como si abriésemos una mirilla al pasado, una música que, por lo general, permanece silenciada en los archivos de muchos países. El concierto intercaló obras a cuatro voces, a tres, o a solo, o solo con glosas del resto. Y, encima, todo de memoria. Cantoría daba así cuenta de sus intenciones: no dejar indiferente a nadie.
Las piezas a cuatro voces, en general, como Domine Jhesu Christe qui hora in diei ultima a 4, de Juan de Anchieta o De la momera de Johannes Ockeghem, y especialmente en la ensalada anónima Los ascolares (que demuestra el gusto y la costumbre de enfrentar este repertorio del grupo) fue donde se vio la mejor versión del grupo, acostumbrado a este formato más que al trabajo solista o duo con acompañamiento. El trabajo de empaste, de conducción de voces y de sonido conjunto es evidente ante estas piezas. Más desigual, por tanto, fue el resto de piezas, que no pecaron de falta de calidad sino de algo que no es fácil de encontrar: la voz propia, el sentirse plenamente cómodos con el repertorio. Uno de los momentos más interesantes fue la intervención a solo con acompañamiento instrumental, a la que se unió después el resto del grupo de la doble versión de Fortuna desperata, primero la de Antoine Busnoys y luego de Heinric Isaac (c. 1450-1517) o Gentil Dama no se gana, de Juan Cornago. Los solos fueron asumidos por la soprano, Inés Alonso, cuyo timbre de voz es hipnótico y su juventud solo augura un gran desarrolllo. Hubo algunos peros en las obras en las que se atisbaba el contrapunto: algunas imperfecciones en la afinación y un volumen desigual. Pero se contaba algo, había un grueso en aquellas historia que nos parecen tan lejos. Los lectores más agudos se habrán dado cuenta de que he nombrado el acompañamiento instrumental sin decir quiénes eran. Joan Seguí tuvo un peso fundamental para el equilibrio sonoro del conjunto y mostró un trabajo impecable tras el órgano positivo. Jonatan Alvarado y Manuel Vilas, a la vihuela y al arpa, respectivamente, cerraban el grupo. Pasaron más desapercibidos, aunque quizá de forma intencionada. Vilas, pese a ser un arpista con cierto nombre en el mundillo de la música antigua, tocó correctamente, pero con la intención de un bolo más. No hizo, a mi juicio, ningún esfuerzo por conectar con lo que sucedió musicalmente, y se limitó a unir notas. A Alvarado, por su parte, le faltó volumen y más presencia. Pero al menos tenía intención. El concierto se cerró con una propia donde Cantoría mostró el lugar donde se sienten más cómodos: cantaron No quiero ser monja, un anónimo del Cancionero de Palacio con un simpático acompañamiento del contratenor, Samuel Tapia, a las castañuelas.
Celebro dos cosas: que el Museo del Prado haya decidido incluir, tal y como anunciaron en la presentación del ciclo, más música entre las actividades; y que inviten a gente joven, con ganas y que se toman muy en serio lo que hacen, por más que tengan mucho camino que recorrer. Eso, justamente, es lo apasionante del asunto.

por Carlos Ibarra Grau | Sep 30, 2018 | Cine, Críticas |
Retazos, retazos no inconexos pero sueltos como lo son los traumas del pasado que vuelven a la mente sin que uno pueda decidir, cuarenta, treinta y nueve, treinta y ocho, treinta y siete, treinta y seis, treinta y cinco, treinta y cuatro, treinta y tres, treinta y dos, treinta y uno, treinta, veintinueve, la cuenta atrás la usa el maltratado para llevar su mente lejos de su cuerpo, lo suficiente para que éste sufra sin apenas sentir, una abstracción que es, a su vez, una conexión entre Joe y Nina, esa empatía entre personas que sufren igual aunque no sufran por lo mismo – como yo que soy melancólico y me atrae la melancolía de esa chica francesa de mirada triste porque a veces le duele la vida- de Joaquin Phoenix (Joe) y Ekaterina Samsonov (Nina) que se necesitan tanto que les deseamos lo mejor cuando baja el telón, que hipnotizan como toda belleza extraña, como ya logró la directora Lynne Ramsay en esa bruta Tenemos que hablar de Kevin (con ese niño terrible) aquí en En realidad, nunca estuviste aquí -lindo título por inusual- son niños que sufren cosas terribles, tráfico de abusos, deberíamos pensar en que hacer con esa gente, quien abusa, ese hombre en el cine que al acabar la película se levantaba mientras se arreglaba el pantalón y abrochaba la bragueta, porque había estado tocándose, excitándose, teníamos un pederasta en la sala, pero no teníamos pruebas, porque en realidad no lo habíamos visto masturbarse, junto al impacto que causa la película, me deja la mente como un cristal que se ha caído al suelo y se ha roto, yo me agacho e intento juntar los trozos para darle un sentido, un orden, pero no lo consigo, el hombre que se excita con niños ¿no estamos acaso rodeados de gente con todo tipo de filias y fobias y muertos en el armario, y ni lo sabemos, que es el vecino un poco raro o el del supermercado con esa actitud nerviosa y extrañamente amable, o quien escribe, quién está libre de perturbaciones?

Con un cuerpo musculado venido a menos, de quien estuvo durante años a entrenamiento, con una barba descuidada y mirada loca, rota, como los cristales en el suelo que no pueden volver a juntarse- porque siempre hay algún trozo que se queda bajo el mueble del televisor- con esa presencia que tiene Joaquin Phoenix, de persona más diferente de lo normal, excéntrico sin que tenga que hacer nada por demostrarlo, solo estar (en Alemania lo llaman Ausstrahlung, derivado de austrahlen que significa radiar) esa ira contenida y esos ojos desolados, pero siempre llenos de bondad como en Her o Señales o El Bosque, incluso ese tirano emperador Cómodo de Gladiator –¿no tenían bondad esos ojos, incluso cuando mataba a su padre Marco Aurelio o apuñalaba a Máximo?– subyacía, digo, ese mirar casi de niño sorprendido y enfadado por todo y “Al final, en cada película, cada vez que leo un guion, llego a la misma conclusión para encarar el reto: el personaje es solo un hombre, y debo averiguar qué siente en ese momento” decía Joaquin un febrero en Berlín, reconocido ex alcohólico e “inseguro, para regodeo de mis amigos, y aún me sorprende que mi trabajo conecte con la gente” que podría ser una falsa modestia o una verdad, que una estrella de Hollywood, si es que Phoenix es acaso una estrella, seguro una no habitual de los cánones, pueda ser modesta, pues no deja de ser solo un hombre, traumatizado y descompasado en sus películas y sonriente y feliz en las entrevistas, pero no esa sonrisa radiante que acostumbramos a ver en las estrellas, es la sonrisa retraída de quien anteayer estaba en la mierda en el fondo de una botella y ahora disfruta la calma del éxito junto a su familia.
El encargado de la música Jonny Greenwood te envuelve y conduce a un lugar donde te sientes seguro, donde no importan los males de la película, las imágenes son ahora poesía, te sumerge en ellas, en un bienestar extraño, incómodo, un nudo en la garganta como de culpa, quizá por gozar de una música que acompaña una temática tan dura, el abuso a menores, ya así lo hacía Ramsay en su anterior película, niños de por medio y música que liberaba la tensión…

…acordes desordenados y punteos, oh, lo ves venir, tu pie estará enseguida punteando el suelo, punta y cabeza al ritmo de Joe observando la ciudad por la noche en un taxi- se vuelven de repente tan incómodas las melodías, violines que chirrían y fascinan, fastidiosamente, creando un malestar contradictorio, de ritmos psicodélicos, vanguardistas y electrónicos, el siguiente paso será elegir qué película vamos a ver en base a si Jony Greenwood compone la banda sonora, aun a riesgo de mareo, una decisión acertada no deja de serlo porque esté basada en una extravagancia, como la estética de la película, una fusión de imágenes que hemos visto en algún sitio- en Lanthimos –Langosta– en Kubrick –Resplandor– en Scorsese–Taxi Driver– en Park Chan Wook– Oldboy– o en Eastwood –Medianoche en el jardín del bien y del mal– bellas reminiscencias de una directora que disfruta mezclando e innovando, que es lo que vemos aquí, innovación, flashes de hiperviolencia hechos con tanto gusto que la sangre parece algo limpio, vuelve ahora el beat, el ritmo arrítmico que no se deja seguir, la mente perturbada de Joe, los acordes descompasados atacando de nuevo, Ramsey y Phoenix y Greenwood y la inspiración consiguen que la pantalla tenga luz aunque parezca que en la película siempre es de noche, que hay esperanza pese al dolor, no importa cuánto, siempre podremos contar hacia atrás desde cuarenta y si no funciona probaremos con setenta, hasta que el monstruo se haya ido y vengan a rescatarnos, volver a notar el aire en la espalda sin temor a que sea el suspiro de un malvado, sonriamos de bienestar y enamorémonos de cualquier pequeño detalle, un amigo lejano que te regala su voz, la chica que te sonríe por la calle sin conocerte, un bebe en el metro que juega con su manita sobre tu brazo, y esa sensación de repente es otra vez inconexa y el bienestar empieza a diluirse, a parecer lejano y queda ese poso, tan parecido a los otros, no paramos de movernos para terminar en el mismo sitio, a miles de kilómetros de distancia, pues uno siempre está consigo mismo.

Paralela a la entrada de la sala del cine, en la fila de en medio, la deambulante que sirve como pasillo, mientras él estaba al descubierto pero nadie vio nada, con el pene en la mano y la depravación por las nubes, mientras esto sucedía, Joe martilleaba en la película, jugueteaba al suicidio y miraba a ningún sitio en el andén, esperando que llegara el tren, sangre artística y bolsa en la cabeza con violines desafinados, una mente turbada, perturbada y curvada, como la realidad que se pliega cuando, tras encenderse las luces, el hombre de la fila de en medio se levanta, mientras también se levanta el pantalón y se lo abrocha como el acto más natural del mundo, niñas, perversiones y una persona enferma luchando, vengándose de hombres enfermizos en una película de clase, la propia y sus influencias, como el Oh Dae-su de Oldboy o el Travis de Taxi Driver, el Joe de En realidad nunca estuviste aquí hubiera desparramado el cráneo del hombre que se masturbó en el cine, pero quizá ese hombre tampoco estuvo allí, quizás Ana y yo lo imaginamos, paradoja de una realidad y una sociedad que destroza a los desviados, que no traga saliva y se pregunta por qué se desvió ese hombre, sino que le escupe en la cara, que el estómago se nos revuelva no debería revolvernos la mente, despedirse de cualquier perspectiva, Joe despedido vagando en la venganza, cajas de música con bailarinas y perros de peluche, Phoenix a rugido de todoterreno año tras año- el mejor actor de su edad- con esa mirada de quien ha tocado suficiente fondo como para alcanzar la genialidad, curiosa esta vida, un osito de labio sensible y corazón leporino, en una atmósfera que rodea de matices, como abejas que te van picando y dejan en la percepción de la memoria un veneno con desmayo de belleza, oscurantismo, detallismo e hipnotismo, como el griego Lanthimos, esta película es una langosta musculada e hinchada, carnosa pero con una cabeza que no recomendamos chupar, albergando horrores como la noche que es oscura, una herida que inflama la encía y va dilatando el rostro.
Tras ahogos, golpes, líquidos y fluidos, versos y caricias, el dolor de la risa, el placer del desgarro, el mañana que no avisa, cuarenta segundos, dos minutos, el ruido se termina y la voz en tu cabeza, quedan restos y algún chillido, pero grita muy bajo para tomarlo en serio, empieza otra etapa, es un día hermoso, it is a beautiful day.